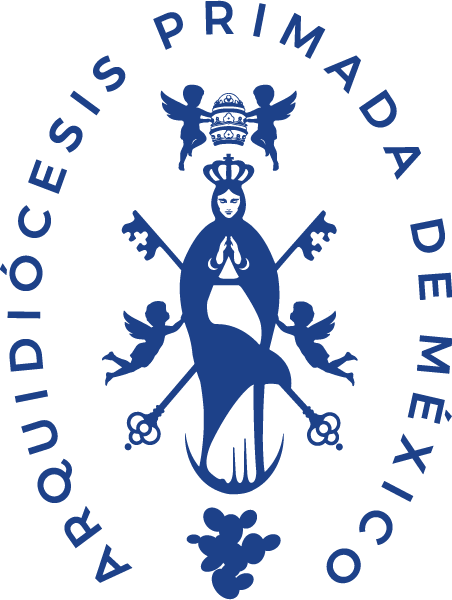Homilía X Domingo del Tiempo Ordinario, Cardenal Carlos Aguiar Retes – 09 Junio 2024
“¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió: La mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol, y comí”.
En esta primera escena de la relación entre Dios y Adán y Eva, nos muestra la constante y frecuente tentación de ser también nosotros como Adán; es decir, echarle la culpa de algo que hicimos a otra persona para liberarnos de cualquier castigo o consecuencia de nuestra mala acción, de nuestra desobediencia. Es una actitud muy frecuente, que aparece de inmediato como una tentación constante. Ya que nadie desea asumir con claridad y sinceridad las irresponsabilidades cometidas.
De ese diálogo debemos aprender a tener siempre la confianza con Dios para abrir nuestro corazón cuando fallamos. Para eso es la oración: para dirigirnos a Él y descargar en Él, con el amor que nos ha mostrado en la Encarnación. Jesucristo es siempre capaz de perdonar todo pecado. En el Evangelio de hoy, se menciona que el pecado imperdonable es no creer en el Espíritu Santo y en la acción de Dios en el mundo, porque quien no abre su corazón a Dios no puede recibir su perdón. Entonces, ese es a quien no se le puede perdonar, no porque Dios no quiera, sino porque ese ser humano no ha abierto su corazón; tan sencillo como eso.
No es que digamos, «Ay, ese pecado es tremendo». Sí, ese es el pecado fundamental: negar que necesitamos nuestra relación con Dios, aceptarlo en nuestra vida, darle cauce y dejarnos conducir por el Espíritu Santo, bajo su acción y su protección. Sea que nos equivoquemos, sea que acertemos, siempre con una claridad de la infinita misericordia de Dios. Ese es el arte de los discípulos de Cristo. Si así lo hacemos, nuestra relación con Dios en la oración, con transparencia, crecerá nuestra confianza en Él, y alcanzaremos la característica fundamental del discípulo de Cristo: la sinceridad y el amor a la verdad. ¿Por qué creen que Jesús dijo en una ocasión: “Yo soy el camino, la verdad y la vida?”
San Pablo, por su parte, en la segunda lectura nos ha dado a conocer que la esperanza sólida, la verdadera esperanza es aquella que está bien fundamentada. Es decir, que tengo la certeza de que lo que espero va a suceder, va a realizarse. La esperanza cristiana es sólida, está bien fundamentada en hechos que generan esta fortaleza interior espiritual para afrontar cualquier adversidad, que se nos presente en el camino. Así dice San Pablo: “Creo, por eso hablo, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús”. Esa es la roca sólida de nuestra esperanza. Lo tenemos que asimilar fuerte, y de manera sólida, bien consolidada esa verdad, porque es la que nos da la esperanza en esta vida, en nuestro caminar constante ante cualquier fragilidad, caída, enfermedad. Nos da la fortaleza interior para afrontarla.
Una esperanza sólida fundamentada en el hecho de que el Señor estará con nosotros, que el Señor nos saldrá al paso para acompañarnos y, al final de nuestra vida, llevarnos a la eternidad. ¿Qué continúa diciendo San Pablo? Por esta razón no nos acobardamos, porque no ponemos la mira en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Aunque se desmorone esta morada terrena, Dios nos tiene preparada en el cielo una morada eterna. Así concluye la carta de San Pablo en este día.
Finalmente, en el Evangelio detectamos los tiempos de todo ser humano: un desarrollo para la vocación y una etapa de la misión. Igual que en nuestro crecimiento, somos niños, después adolescentes y luego jóvenes. Todo ese período es para descubrir qué es lo que Dios ha sembrado en nuestro interior y saber para qué nos ha dado la vida. Por eso, hay que acompañar tanto a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes, abrir diálogo con ellos. Es indispensable y fundamental hablar, comentar para que ese niño, adolescente o joven abra su corazón a papá y mamá, y pueda así encontrar el camino que ya nosotros, los mayores, hemos recorrido con la certeza de que Dios nos acompaña.
Y cuando un joven descubre su vocación, entonces está ya preparado para la misión. ¿Cuál es esa misión? Es la misión de entregar nuestra vida en el campo que lo advierte, sea con una vocación al matrimonio, a formar una familia, o entregarse por completo a la investigación, a la enseñanza, a cualquier oficio sostenido por esa unidad que da la familia. Eso es lo que también dice Jesús hoy en el Evangelio: una familia dividida no puede subsistir. Hay que procurar siempre esta relación fraterna, solidaria, subsidiaria entre padre y madre, entre padres e hijos, y esa familia saldrá siempre adelante.
Por eso, nuestra conclusión es: la humanidad entera está llamada a integrar la familia de Dios, es decir, una comunión de familias mediante la obediencia a Jesús y sus enseñanzas: Camino, Verdad y Vida. Y eso es lo que alimentamos cada domingo en la Eucaristía. En la Palabra de Dios fortalecemos nuestras convicciones y recibimos de Dios la gracia de seguir creciendo en la confianza y la esperanza, que Jesucristo nos ha mostrado.
¿Quién llevó a cabo esta manera de forma excelente? Su madre. Lo dice hoy el Evangelio: no le entró ningún celo, ni a ella ni a sus familiares cercanos, cuando Jesús señaló: “También mi familia son estos los que escuchan mi palabra, los que me hacen caso, los que quieren ser mis discípulos, todos formamos una sola familia”. Porque termina diciendo Jesús: “El que cumple la voluntad de Dios, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre”.
Si María, pues, fue la que de manera excelente vivió esto, y para eso vino aquí con nosotros, los invito a ponernos de pie delante de ella, mirarla, abrirle nuestro corazón y decirle: “Ayúdame en esto para que sea como tú, una buena hija de Dios. Ayúdame, para que yo pueda cumplir mis obligaciones. Ayúdame en aquellos problemas que no encuentro cómo afrontarlos”. Cada uno desde su interior, en un momento de silencio, nos dirigimos a ella:
Tu Madre querida, eres un ejemplo y fuerte testimonio del amor del “verdadero Dios por quien se vive”. Intercede por nosotros ante tu Hijo Jesús, para que envíe el Espíritu Santo y nos guíe, nos acompañe, y nos fortalezca para no caer en la tentación de responsabilizar a nuestros prójimos de nuestras faltas y desobediencias, como cayeron nuestros primeros Padres Adán y Eva.
Ayúdanos a ser sinceros y reconocer nuestras faltas para confiar, que siempre tu hijo Jesús está dispuesto a perdonar; y en ese proceso vivamos siempre la esperanza en el amor de Dios Padre.
Necesitamos Madre, tu auxilio para continuar abriendo nuestro corazón a la luz de la Palabra de Dios, y compartiendo en familia o en pequeña comunidad, las enseñanzas de tu Hijo Jesús, y así facilitemos, que los niños, los adolescentes y los jóvenes, descubran, valoren y asuman su condición de discípulos de Jesucristo, y miembros de la Iglesia Católica.
Ayúdanos a descubrir que somos amados por Dios Padre, y aprendamos a desarrollar la espiritualidad necesaria para suscitar la esperanza en un mundo mejor, y para ejercitar la Caridad en favor de nuestros prójimos, especialmente en los pobres y vulnerables, en los alejados y distanciados.
Todos los fieles aquí presentes nos encomendamos a ti, que brillas en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. ¡Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María de Guadalupe! Amén.